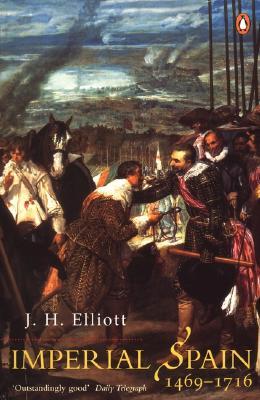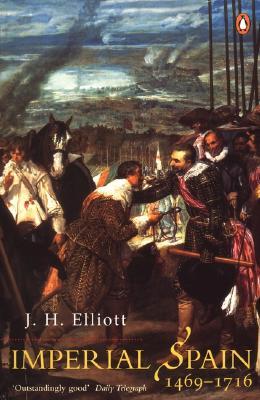
La siguiente recensión se refiere al libro denominado “La España Imperial”; publicado en 1963 por el inglés John Elliott. Se trata de un hispanista experto en el contexto histórico de la obra, la Edad Moderna española, un tema que analiza desde un punto de vista notablemente objetivo que huye tanto de la leyenda negra antiespañola tan ampliamente difundida por sus compatriotas, como de la leyenda rosa que suele reaccionar ante la misma.
Elliott, autor nacido en 1930, es un importante historiador que ostenta los cargos de Regius Professor Emeritus en Oxford y Honorary Fellow en el Trinity Collage. Ha demostrado su amplio conocimiento sobre el tema de la monarquía española de los siglos XVI Y XVII a través de numerosas monografías, artículos y libros entre los cuales destacan “España y su mundo 1500-1700”, “La Europa dividida (1559-1598), “El Conde-Duque de Olivares”, “La revuelta de los catalanes”, y “Richelieu y Oliveres”.
Por ello, “La España Imperial” es un libro muy documentado y en el que el escritor proyecta todos sus conocimientos y el amplio dominio que tiene sobre la España moderna. Es un libro de 419 páginas, agrupadas en diez capítulos que narran el “ciclo vital” de la monarquía hispánica: su formación y consolidación, en los tres primeros; el máximo apogeo de la misma bajo el mandato de Carlos I y Felipe II, en los capítulos 4, 5,6 y 7; y las causas y consecuencias de su decadencia en los tres últimos. El resumen, es el siguiente:
El inicio de la moderna monarquía española se inicia a finales del siglo XV, a partir de la unión entre las coronas de los dos principales reinos cristianos de la península ibérica: Castilla y Aragón. Se trata de una acción deseada por los dos reinos, cada uno apoyado en diversas razones: Castilla era la región más poderosa y rica de Iberia, de modo que la unidad supondría un paso más en el camino por alcanzar la hegemonía de Hispania y culminar el proceso de reconquista del antiguo reino visigodo, que desde hacía siglos esta entidad política capitaneaba; mientras que Aragón anhelaba la unificación por otros motivos. En primer lugar, la dinastía que ocupaba el trono era, desde Fernando de Antequera, la misma que en Castilla, esto es, la casa de Trastámara. Además, un grupo de humanistas dirigidos por el cardenal Margarit defendían la recuperación de la Hispania unida; y, por último, el poderío francés amenazaba con expandirse a costa de los territorios catalano-aragoneses, de modo que la alianza con Castilla resultaba de gran importancia.
La unidad entre las dos coronas no fue política, sino únicamente dinástica, ya que se mantuvieron las instituciones y peculiaridades internas de los diversos territorios que las componían. Sin embargo, sí que existió una estrecha colaboración que pudo apreciarse desde el inicio del reinado de Isabel I, que comenzó en 1475 con una guerra civil contra su sobrina Juana, pretendiente al trono apoyada por dos monarquías temerosas de la alianza castellano-aragonesa; Portugal y Francia, y en la que Fenando II de Aragón aportó su genio militar para derrotar a sus enemigos en las batallas de Toro (1476) y la Albuera (1479).
Posteriormente, una vez pacificada Castilla; los Reyes Católicos volvieron a unificar sus fuerzas, dirigiéndolas esta vez a la conquista de Granada. Fue un conflicto que culminó en 1492 y en el cual Gonzalo de Córdoba, el “Gran Capitán”, pudo obtener una experiencia que le permitiría revolucionar el arte de la guerra y conquistar Nápoles posteriormente.
En cuanto a la política interna desarrollada por Isabel y Fernando, su objetivo principal fue el de consolidar su autoridad eliminando para ello los diferentes elementos que provocaban conflictos sociales. Una de estas medidas fue la “Sentencia de Guadalupe”, mediante la cual el monarca aragonés suprimía en 1486 los denominados “Seis malos usos”, que provocaron enormes discordias entre los campesinos catalanes durante el siglo anterior. Otras medidas importantes fueron la creación del Consejo de Aragón en 1494, y el hecho de asumir el rey aragonés el maestrazgo de las tres órdenes militares para gozar de jurisdicción directa sobre el millón de hombres que se encontraban en sus dominios.
Por su parte, Isabel I renovó la “Santa Hermandad” mediante la creación de una Junta suprema que dotó a esta institución de un mando único; sentando de esta manera la base de la alianza con los municipios. Además, favoreció la primacía de la ganadería, monopolizada por la Mesta, sobre la agricultura; canalizando su exportación a través del “Consulado de Burgos”.
El enorme impulso que supuso la unión entre las coronas castellana y aragonesa favoreció la entrada de Fernando en la escena política internacional. Concretamente, esta alianza se manifestó en las Guerras de Italia, iniciadas a raíz de la invasión de Nápoles por Carlos VIII de Francia, quien derrotó a las tropas de la recién formada “Liga Santa” (compuesta por España, Gran Bretaña, el Imperio y el Papado) en Seminara. No obstante, el Gran capitán derrotó a Francia en Ceriñola en 1503, conquistando Nápoles. Como consecuencia de este conflicto, se produjeron dos importantes innovaciones que serían de gran importancia para el naciente imperio español: por un lado, el desarrollo de la diplomacia, creándose la figura del embajador; y, por otro, el de la guerra, a través de los tercios.
Una vez fallecida Isabel en 1504, su marido continuó la política imperialista culminando la unificación de los reinos hispánicos, exceptuando Portugal, a través de la anexión de Navarra en 1516; entidad conquistada por el Duque de Alba e incorporada a Castilla.
Así, la política de los Reyes Católicos sentó las bases que utilizaría su sucesor, Carlos I, para consolidar el poderío español, transformado durante su reinado en la potencia hegemónica de Europa. Se trata de una situación que fue potenciada por el acceso del rey español al trono imperial, como consecuencia del impulso ejercido por su consejero Gattinara, partidario de la creación de una “Universitas Christiana” dirigida por un mando único. A este consejero se le debe además la creación del Consejo de Hacienda y el de Indias, incorporados al sistema polisinodial mediante el cual se dirigían los amplios dominios del Emperador.
Pero la existencia de unos territorios tan grandes y la necesidad de defenderlos causaron numerosas bancarrotas y crisis a lo largo del siglo XVI, de modo que la insuficiencia de los impuestos tradicionales (entre los cuales se encontraban el almojarifazgo y la alcabala, y las tercios reales y el excusado) para hacer frente a los enormes gastos, dieron lugar a que Carlos I contrajera enormes deudas con banqueros como los Fugger y los Wesser, y también la necesidad de conceder “juros” a cambio de la expropiación de plata perteneciente a particulares.
En cuanto a la política religiosa, fue de gran importancia, ya que los monarcas españoles asumieron el destino de defender a la religión católica de los numerosos enemigos que en los siglos XVI y XVII hicieron peligrar su hegemonía espiritual en Europa. Entre estos enemigos, uno de los más importantes fue el surgimiento del protestantismo; cuyos únicos focos en España se encontraron en Valladolid y Sevilla y fueron rápidamente eliminados; y del cual se pretendió aislar a la península a partir de medidas como la prohibición de estudiar en el extranjero y mediante la censura de libros. Además, España promovió el desarrollo del Concilio de Trento en 1545, cuyas innovaciones fueron impuestas en España a raíz del XX Concilio de Toledo de 1582.
El segundo de los causantes de conflictos religiosos, el Islam, se manifestó con la toma de Túnez por Carlos V y la victoria de Felipe II sobre los tucos en Lepanto, batalla vencida por su hermanastro don Juan de Austria en 1571.
Otro de los problemas con los que los Austria tuvieron que lidiar constantemente fue la rebelión de Flandes. Existían dos partidos en el seno de la Corte real enfrentados en cuanto a su visión del conflicto: los Mendoza, partidarios del federalismo y el entendimiento con los rebeldes; y el dirigido por el Duque de Alba, partidario del centralismo castellano y la represión, política que ejecutó al ser nombrado gobernador de dicho territorio. Fue una política cuyos resultados no fueron beneficiosos, de modo que en 1577 fue sustituido por Luis de Requesens.
En esta época, los años 70, Felipe II inició una política agresiva potenciada por la llegada de plata americana, hecho favorecido por el descubrimiento de la amalgama de mercurio para su extracción. Entre las acciones motivadas por el abandono de la política defensiva se encontraron la invasión del norte de Flandes por Alejandro Farnesio, la anexión de Portugal en 1580 y el fracasado intento de conquistar Inglaterra en 1588.
No obstante, esta política ofensiva tuvo que limitarse a principios del siglo XVII debido a la acentuación de la crisis económica. Por ello, Felipe III tuvo que firmar con Flandes la Tregua de los doce años en 1609, y procedió a expulsar a los moriscos en el mismo año, ya que se les consideraba potenciales aliados de los turcos y de los piratas berberiscos.
Durante el reinado de este monarca se produjo además la entrada en escena de la figura del “valido”, personaje de confianza del rey en quien éste delegaba las funciones de gobierno. El primero de ellos fue el Duque de Lerma, quien inició una reforma administrativa que sustituyó a los consejos por juntas, más reducidas y, en consecuencia, más eficientes. Entre estos nuevos organismos figuró la “Junta de reformación”, que elaboró en 1619 una “consulta” que pretendía sanear la economía aplicando reformas como la repoblación de tierras, el fomento de la agricultura y la disminución de conventos.
Sin embargo, al morir Felipe III y acceder al poder Felipe IV, el nuevo valido, el Conde-Duque de Olivares, retornó a la política agresiva e imperialista. Para ello intentó realizar una reforma administrativa y militar, aumentando el presupuesto de la marina y de los tercios, e intentando homogeneizar la aportación de los distintos reinos a la defensa de España a través de la denominada “Unión de Armas” en 1624. Posteriormente, en 1628 entró en guerra con Francia, ya que al heredar esta nación el ducado de Mantua el “camino español” se encontraba en peligro. En 1635 Richelieu declaró la guerra a España, entrando en Cataluña en 1639. Un año después, la negativa de las cortes catalanas a continuar manteniendo al ejército real, unido al rechazo a incorporarse en la Unión de armas, llevaron a esta región a sublevarse contra la monarquía; proclamando Pau Claris una república sometida a Francia. Sin embargo, en 1659 el Tratado de los Pirineos finalizó con el conflicto, estableciendo la frontera hispano-francesa en las montañas de las que recibe su nombre. Por su parte, Portugal, que también se había sublevado, logró independizarse definitivamente al derrotar a don Juan José de Austria en Villaviciosa (1665).
De este modo finalizaba la hegemonía de España sobre el resto de Europa. El siguiente rey, Carlos II, resultó ser todavía menos indicado para el gobierno que sus antecesores, de modo que el control efectivo del Estado recayó en las personas de la regente Mariana y su confesor Nithard, quienes se apoyaron en una “Junta de gobierno” que, incluyendo a catalanes y valencianos, reconocía la fórmula federalista contra el centralismo castellano. La debilidad de esta monarquía se manifestó en los intentos de usurpación del poder por parte de Juan José de Austria y la conquista de Barcelona por Luis XIV, devuelta con el Tratado de Ryswick; así como en la terrible guerra de Sucesión que entre 1700 y 1714 libraron las potencias europeas apoyando a los candidatos a la vacante real existente tras la muerte sin descendencia de Carlos II.
En cuanto a la bibliografía empleada por Elliott, podemos decir que en la actualidad es un poco antigua, ya que la mayoría de los libros que cita han sido publicados en la primera mitad del siglo XX. Sin embargo, “La España Imperial” no fue escrita hasta los años 60, de modo que esta bibliografía que en la actualidad puede parecer obsoleta, no lo es en consideración con el libro que ha documentado, en relación con el cual guarda una estrecha proximidad temporal en la mayoría de las ocasiones. Entre los escritores se incluyen grandes conocedores de la historia moderna como Domínguez Ortiz (“Los conversos de origen judío después de la expulsión”), Vicens Vives (“Aproximación a la historia de España”, “Historia de España y América”, “Juan II de Aragón”); y Hamilton, autor de una importante teoría acerca del impacto del flujo de plata americana en la revolución de los precios peninsulares.
Son libros que pueden agruparse, tal y como hace el autor en la bibliografía final de su obra, en repertorios de temática general (por ejemplo,“The Golden Century of Spain”, de Davies); y monografías más específicas que emplea para cada uno de los capítulos del libro: historia económica (“Manual de historia económica de España”, de Vicens Vives), del reinado de Isabel y Fernando (“History of the reign of Ferdinand and Isabella”, de Prescott), religión (“Erasme et l´Espagne”, de Bataillon), etc.
Elliott demuestra conocer las obras que cita, pues junto a su título incluye en ocasiones algunas críticas y valoraciones que pueden orientar al lector; como por ejemplo al asegurar que el estudio del declinar intelectual del siglo XVII ha sido poco estudiado; o cuando tacha de anticuadas obras como “La corte de Felipe IV” de Hume, recomendando en su lugar otras más actualizadas.
Sin embargo, a pesar de la abrumadora cantidad de fuentes bibliográficas empleadas por el autor, éste comete un pequeño error en el momento de incluirlos en su obra. Esto es, apenas existen notas a pie de página que indiquen el origen de las ideas que plasma en cada capítulo y que, además de demostrar su veracidad, podrían ayudar a futuros investigadores a profundizar más en ellas. Por el contrario, Elliott incluye, tal y como hemos expresado anteriormente, un apartado final de su libro donde agrupa todas las obras que ha utilizado para elaborar la suya.
Por lo que respecta a las cuestiones de forma del libro, podemos comentar diversos aspectos. En primer lugar, el título del libro, “La España Imperial”, que es muy apropiado para su contenido; ya que este es fiel a la temática que anuncia: el nacimiento, auge y desarrollo del Imperio español, de modo que quienes acudan a esta obra para estudiar el imperio de los Austria no será defraudado, pues acudirán a una obra que abarca todo este periodo en su integridad.
No obstante, el número de páginas dedicadas a cada periodo del Imperio es irregular. Es decir, la época de los Reyes Católicos y de los Austria Mayores es narrada con detalle y amplitud, pero no ocurre lo mismo con temas como la Pax Hispánica de Felipe III, a la que el autor apenas dedica unos epígrafes de modo que para comprender bien este periodo es necesario acudir a otras fuentes.
Otro elemento destacable de este libro es la inclusión de diversos elementos auxiliares que facilitan la comprensión de los acontecimientos y hechos que narran los diversos capítulos. En concreto, éstos son de dos tipos: cinco mapas que, insertados a lo largo de la obra, muestran situaciones políticas y, en una ocasión, económicas; y cinco cuadros que enseñan, entre otras cosas, dos genealogías reales (la española y la lusa) y el sistema polisinodial. Además, existe un índice analítico compuesto por 14 páginas repletas de nombres, acontecimientos y elementos que facilitan la búsqueda de aspectos concretos de la España de los siglos XVI y XVII.
Por último, también es destacable el estilo literario empleado por el autor, quien en la “Advertencia” inicial que precede al prólogo destaca la importancia de que una obra histórica goce de belleza literaria. Es ésta una característica que puede apreciarse en “La España Imperial”; pues no resulta aburrida ni pesada de leer. Por el contrario, es una obra amena, bien redactada y que no abruma con datos y fechas innecesarios, ya que se destacan únicamente aquellos verdaderamente importantes para conocer le época del Imperio español. De esta manera, y en resumen, podemos asegurar que esta obra de Elliott es un gran libro para conocer la historia de España y, al mismo tiempo, gozar del entretenimiento que podría aportar una novela.